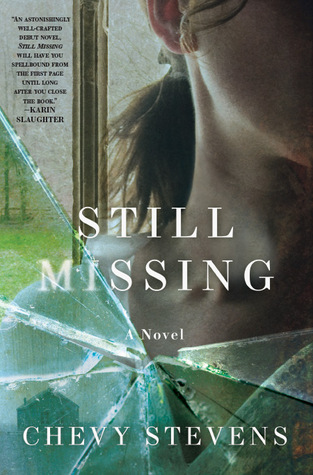Finales de los sesenta. Son las cinco de la mañana en la helada Lansing-Michigan. A noventa millas de Detroit, la ciudad reposa, mientras múltiples historias anónimas la circundan en plácida ensoñación. Pronto, un nuevo amanecer avivará la mundanal existencia de miles de almas, en búsqueda de una felicidad tan humilde como real.
Repentinamente, un extraño clamor parece turbar la silente oscuridad callejera. Calzando sus inseparables Chuck Taylor All Star Basketball Shoes y ataviado de un chándal, un chaval de apenas diez años dribla con su balón a cuantos coches aparcados encuentra a su paso, mientras fantasea emular, voz en alto, como si de un locutor radiofónico se tratara, a dos de sus jugadores predilectos: el considerado pivot más dominante de la historia, Wilt Chamberlain y el astro de los Detroit Pistons –que llegó a ser alcalde de la Metrópoli y uno de los cincuenta mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos– Dave Bing.
Abstraído de cuanto le rodea, Earvin es todo alegría. Ni siquiera el grito quejoso de algún vecino consigue borrar su eterna sonrisa.
Casi dos años después de paralizar el planeta con aquella emotiva comparecencia en que, flanqueado por Kareem Abdul Jabbar y el comisionado David Stern, anunciara que era portador del virus VIH, Earvin “Magic” Johnson vuelve en My Life –su biografia publicada en
octubre de 1993– al niño que nunca dejo de ser; a aquellos entrañables entrenos invernales en que, pala en mano para retirar el manto de nieve, acudía en solitario a la pista de su Lansing natal.
Lejos de toda autocomplacencia y glorificación, narra una apasionante historia de superación; la forja de un líder.
Como, ya en 1974, con solo catorce años, cuando la regulación del transporte escolar para evitar la segregación racial, le obliga a estudiar y jugar en Everett –débil, y de composición mayoritariamente blanca, escuadra, muy inferior a la potente Sexton Hall–, no solo consigue transformar, con su carisma y brillantez, la hostilidad y reticencias iniciales en una camaradería interracial impensable un año antes de su ingreso –cuando el autocar que transportaba a los estudiantes negros fue apedreado; y muchos padres retiraron a sus hijos del centro–, sino convertir a un grupo perdedor en campeón del Estado.
Un colegial predestinado que, tras presenciar un partido de entrenamiento entre profesionales, conoce a la figura de los San Antonio Spurs, George “Iceman” Gervin –cuatro veces máximo anotador de la NBA– quién, sabedor de su proyección y habilidades, le invita, para su sorpresa y admiración vecinal, a disputar sesiones de uno contra uno durante las semanas siguientes en los playground de Lansing y Detroit.
¿Se imaginan, en la actualidad, a un estudiante jugando en alguna cancha municipal, día tras día, contra el astro del momento, Stephen Curry, como si de dos colegas se tratara?
Así era el universo de Magic, fiel reflejo de un apodo que, creado por un periodista del Lansing State Journal –tras un encuentro, durante su primer año en Everett, en el que logró 36 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias–, podía constituir una insoportable losa, si no era capaz de hacer honor al mismo; pero que él convirtió en acicate: la altura que siempre debía alcanzar el listón de su juego.
No obstante, pese a crecer bañado en éxitos, venerando el sonido Motown de los Jackson Five, Commodores o The Temptations, y bendecido por los dioses, muy pronto comprendió Earving que su talento y perseverancia podían no ser suficientes: la prematura desaparición de sus dos mejores amigos –el habilidoso base de Everett, Reggie Chastine, junto al que solía flirtear con las bellezas presentes en los graderíos, fallecido a los dieciocho años, días después de ser becado por la Eastern Michigan University, en un fatídico trayecto automovilístico del que se apeó en el último instante el propio Magic; y el implacable anotador de Michigan State, Terry Furlow, elegido en primera ronda del Draft de 1976 por los Sixers, cuyo constante coqueteo con las drogas fulminó, no sólo su prometedora carrera deportiva, sino también su vida en 1980– le mostró cuan impredecible, y a veces cruel, podía ser el guion que el destino podía asignarnos.
Clave en su camino al estrellato, sería, por ello, su innata humildad, fruto de la estricta educación recibida: “No importaba cuantos puntos hubiera anotado la noche anterior, Papá vendría a las seis y media de la mañana: ´despierta, hijo y ven al camión. Tenemos trabajo que hacer´”; el magnífico ejemplo de disciplina de un padre que, enlazando permanentemente su trabajo en la General Motors, con el de recogida de basura a bordo de su camión, jamás faltó un solo día a su quehacer.
Cuando, concluido con el título estatal su periplo en High School, y tentado por numerosas y reconocidas universidades, incluida la emblemática Indiana University –“No importa lo bueno que seas; recibirás gritos igual que cualquier otro”, le avisó, fiel a su estilo, su mítico técnico, Bobby Knight–, anunció, en atestada rueda de prensa, que elegía Michigan State, se desató la euforia en Lansing.
Con ello volvía a demostrar su valentía, rechazando a poderosos contendientes como UCLA, para quedarse en casa, en un equipo de poca tradición baloncestística, con el objetivo, entonces impensable, de convertirlo en campeón de la liga universitaria.
Convertido en ídolo del campus, con una fama de seductor pronto equiparable a la baloncestística y respaldado por compañeros de la clase de Greg Kelser, Magic imprime de inmediato su sello, con un juego dinámico y veloz, primera, no tan sublime, versión del que luego sería el Show Time de Los Angeles Lakers, produciendo un gran impacto en la liga y convirtiendo en tarea hercúlea el asistir, no ya a un partido de los “Spartans”, sino incluso a sus abarrotados entrenamientos.
Plenamente adaptado al mayor atleticismo de la NCAA y concluido su prometedor primer año en Michigan State – pese a verse apeados por Kentucky de la Final Four-, Magic es convocado para efectuar una gira mundial con una selección norteamericana compuesta por los mejores jugadores universitarios.
Allí, por primera e inolvidable vez, le vio: media y enmarañada melena rubia, ni un solo musculo marcado en su, algo encorvada, anatomía y ademanes aldeanos, aquel tipo no podía ser “el arma secreta del baloncesto universitario” ni, aún menos, “explosivo”, tal y como la prestigiosa Sports Illustrated, le había calificado meses antes en su portada. –“Veamos si puede hacerlo contra nosotros”, pensó, escéptico entonces, Magic al leer el titular y sus magníficas estadísticas–. Era el llamado “Paleto de French Lick” –The Hick from French Lick–, la gran esperanza blanca de Indiana State: un tal Larry Bird.
Aunque coinciden poco en la cancha, Magic queda profundamente admirado –sentimiento que pronto se revelaría recíproco– por el dominio del juego de Bird, que en sus propias palabras “se come vivo” al elegido mejor jugador universitario del año Jack Givens; especialmente cuando, al toparse con el pivot rival dentro de la zona, en una de sus clásicas entradas a canasta, Magic entrega uno de sus proverbiales “no look pass” al alero, quien, tras fintar el tiro en el aire, en uno de sus gestos característicos, le devuelve sin mirar un pase medido para que anote con facilidad a un metro del aro. “¡Caramba! ¡Este tipo sabe jugar!, interioriza asombrado.
La arrolladora temporada de Indiana State –con un record de 33-0- y de Michigan State – con apenas cinco derrotas-, fija lugar y hora para un destinado reencuentro: la Final Four universitaria, cuyo epílogo tendría lugar en Salt Lake City el 26 de marzo de 1979.
Resuelto con facilidad, por 34 puntos de diferencia, su encuentro de semifinales frente a Penn, los seguidores de Michigan claman por el desenlace deseado: “¡We want the Bird ¡ ¡We want the Bird!”
“¡You´ll get the Bird! ¡You´ll get the Bird!, responden por el lado contrario.
Larry no defraudó y con 35 puntos 16 rebotes, 9 asistencias y únicamente tres errores en el tiro, sella su pase a la final por dos puntos frente a la fuerte Notre Damme, capitaneada por su luego “amigo” Bill Laimbeer.
El gran reto por todos anhelado estaba servido: el chico negro y carismático, contra el blanco reservado y callado, la sonrisa encantadora, frente al ceño fruncido, dos sujetos aparentemente tan distintos entre sí, cuyos nombres quedarían para siempre unidos por uno de los partidos más vistos en la historia de la NCAA.
“¿Cómo vamos a parar a este tipo el lunes?” se preguntaba Magic. Su entrenador Jud Heathcote parecía tener la respuesta cuando en la víspera le pide que ejerza de “Bird”, enfrentado a los hipotéticos titulares, como excelente ensayo: “Hice la mejor imitación de Larry que pueda verse”.
Llegado el momento culminante y sorprendido por la magnífica defensa, con ayudas constantes en cuanto tuviera el balón, Bird está desconocido -7 canastas de 21 intentos- y dobla la rodilla ante su adversario, autor de 25 puntos y 5 asistencias.
Conmovido, en mitad de un continuo frenesí, Magic no puede evitar una leve mirada al banquillo perdedor, buscando a su oponente: “Nunca olvidaré lo que vi: Mientras medio pabellón gritaba de júbilo, Larry estaba sentado con su cabeza enterrada en una toalla. Estaba llorando y mi corazón con él. Por mucha felicidad que sintiera, sabía que si las cosas hubieran sido diferentes, hubiera sido yo quien tendría su cabeza sumergida en una toalla. Mientras volvía a la celebración, mi instinto me decía que aquel no era el final de la historia. En algún lugar, de alguno modo, Larry y yo volveríamos a vernos de nuevo”.
Advertisements Share this:

![2a185b5a916a3b9447018f133c52afb6[525].jpg](/ai/004/447/4447.jpg)