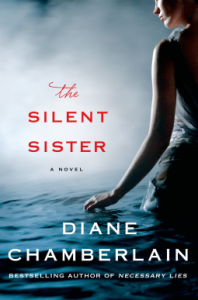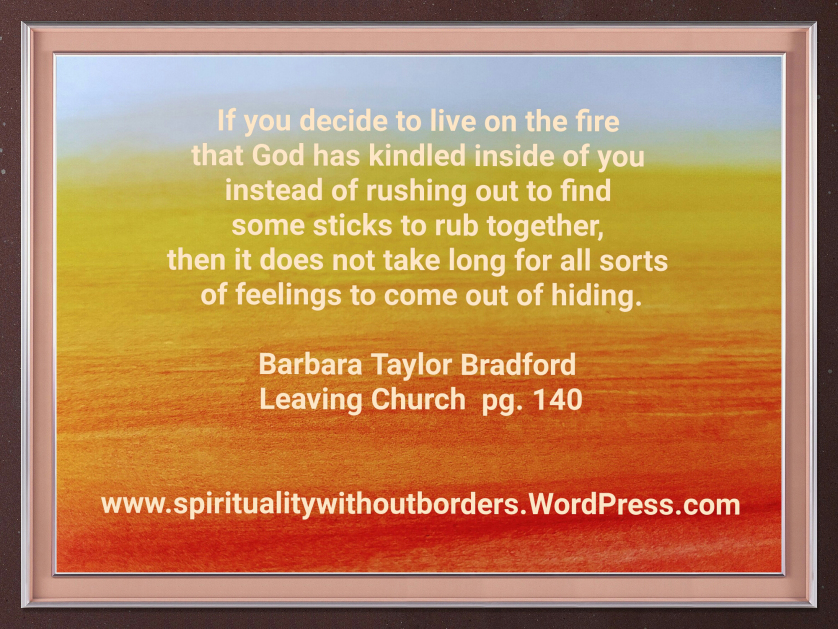Comparado con Hué, Hoi An era un mar de gente, ruido, humo y gritos. Eran las dos de la mañana y todos los negocios, restaurantes y bares estaban abiertos como si fuesen las 8 de la noche. Las Neozelandesas tenían razón: este caos era exactamente lo que necesitaba para sacudirme las telarañas.
Todavía con las mochilas al hombro y sin saber donde íbamos a dormir esa noche, nos fuimos a un bar. A partir de ahí todos mis recuerdos son un poco brumosos. Me acuerdo de sentarnos en un patio que daba a una calle muy transitada y pedir un trago normal, creo que era una caipiroshka o algo de esa índole. Después pedimos otra ronda de lo mismo, y cuando nos estábamos por ir a buscar un hotel, alguien nos regaló otra ronda de algo que ya tenía el mismo gusto que todo lo anterior. Unos minutos mas tarde estaba tomando una mezcla de 7 alcoholes diferentes de un baldecito de playa, de esos que vienen con una palita y un rastrillo de plástico amarillo. La noche terminó literalmente cuando salió el sol y nos refugiamos a dormir en un hotel cerca del bar.
Nos despertamos alrededor de las 6 de la tarde, todavía muy golpeadas por la resaca. Las rubias (yo les decía las rubias, aunque una no era tan rubia) habían estado tres veces en Hoi An y cada vez que viajaban volvían con las valijas llenas de ropa hecha a medida. Me explicaron que además de vida nocturna, Hoi an se caracteriza por sus rápidos y eficientes sastres. Esa tarde me llevaron a conocer “su” sastrería. Cuando llegamos nos atendió una mujer bajita y muy simpática, que nos dio unas carpetas de plástico con un montón de opciones de sacos, camisas, pantalones, vestidos, zapatos y hasta bikinis. Una de las chicas me explicó que podía elegir cualquier cosa, en cualquier color y en cualquiera de las telas disponibles, y pasar a retirar la prenda lista al día siguiente.
-Pero…¿cuánto sale esto? Pregunté hojeando la carpetita.
La mujer estiró el cuello, y pensando que le estaba preguntando particularmente por un vestido largo de lino que venía en varios colores, me contestó:
– “10 dólares”.
Me pasé la lengua por los dientes y noté que se me estaban asomando los colmillos del consumismo. ¿Ropa hecha a medida a precios bajísimos? Era un sueño hecho realidad para las que nunca encontramos nada de nuestro tamaño.
– “¡Lo quiero!”.
Esa noche me compré un vestido de lino, dos vestidos cortos para la playa, un tapado de gamuza y dos bikinis, todo hecho a medida, por 60 dólares.
Al día siguiente, cuando pasé por la sastrería, me estaban esperando. Mi pedido estaba listo.
Lo saqué de la bolsa en ese momento para ver si realmente estaba todo terminado. No solo estaba todo terminado, sino que las costuras estaban disimuladas, los dobladillos prolijísimos, los vestidos tenían una caída perfecta y las telas parecían de excelente calidad. Levanté la vista para ver a la costurera, que me miraba desde atrás de sus ojeras. Ayer, cuando encargué toda esta ropa, no me puse a pensar que probablemente un grupo de personas iba a tener que trabajar toda la noche a contrarreloj para tener mi pedido terminado a las 11 de la mañana. Le pregunté si podía entrar a ver su taller, que supuse tenía atrás del negocio. Me explicó que no, que tenía el taller cerca de su casa y que en el negocio tenía una salita con una máquina de coser para hacer arreglos de último momento. Me dio mucha pena pagarle nada más que 60 dólares. Lo que me parecía una oferta increíble se había transformado en un dilema ético. Sin embargo, le agradecí, pagué y me fui a encontrar con las rubias en la playa.

La playa An Bang queda mas o menos a 5km de la ciudad, pero es más linda y un poco menos concurrida que las que están más cerca del puerto. La arena es blanca y el mar estaba muy calmo. Mis amigas, por otro lado, no respiraban de esa calma. Estaban rodeadas de cadáveres de latas de cerveza, hablaban a los gritos y no paraban de reírse. Quería viajar con ellas toda la vida.
En la playa había algunos pescadores de langostas asándose al sol del mediodía, sacando de sus barquitos las trampas plagadas de langostas vivas. Algunos eran tan flaquitos que parecía que iban a romperse con el peso de las jaulas. Me dio un poco de culpa estar sentada tomando sol y cerveza fresca al lado de ellos, y sugerí que vayamos levantando campamento para ir a comer algo.
Por suerte, las rubias estaban siempre bien predispuestas cuando se trataba de comida o bebida. Caminamos de vuelta a la ciudad y comimos unos fideos Cau Lao, que nunca entendí muy bien que tenían de especial hasta que volví de mi viaje y me puse a investigar. Aparentemente todo el secreto de esta sopa reside en el agua que se usa para cocinar los fideos, que es extraída de un antiguo pozo en las afueras de la ciudad. Yo no se si será verdad o no, pero lo cierto es que tiene un sabor muy especial.
Esa tarde me sumé al ritmo de las rubias y me la pasé catando diferentes tipos de bebidas alcohólicas. En Vietnam se vende mucha bebida blanca hecha de arroz, como whiskeys y licores, pero todo se mezcla con agua, nada es 100% puro. Inclusive la cerveza es tan aguada, tiene tan poco porcentaje de alcohol (3%) y es tan barata que la usaba para “hidratarme” entre trago y trago. El Whisky más puro que probé aquella tarde tenía un caballito de mar disecado flotando en la botella y 37% de alcohol. No soy muy adepta a tomar de una botella que tiene un animal muerto flotando adentro, pero en este caso hice una excepción porque me dijeron que el caballito de mar tiene muchas propiedades medicinales.
– “Cura todos los dolores musculares” Me dijo el señor del bar.
Pude comprobar que el alcohol es realmente muy eficaz porque después del primer trago, uno ya no siente los músculos. Ni las papilas gustativas. Ni el esófago. Es como tragar un erizo prendido fuego.
Volvimos caminando al hotel dispuestas a cambiarnos y a salir a comer, de nuevo. Me puse mi vestido de lino nuevo y caminamos hasta el mercado central de Hoi An, donde el humo, la gente, los olores y el ruido me rodearon como una masa caliente y homogénea. Picamos algunas delicias vietnamitas como aperitivo y paseamos un poco por las calles aledañas para tomar aire. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando una de las rubias dijo:
– “Tengo ganas de comer langosta y tomar Mai Tais”
Mi presupuesto para comida y bebida era limitado y la langosta me parecía un lujo innecesario. De ninguna manera. No. No me lo podía permitir.
Veinte minutos después, pasaba mis manos por un mantel inmaculado de tela blanca (hace muchos meses que no me sentaba a comer en un lugar con mantel) y saboreaba un Martini en su copa correspondiente (muy atrás había quedado el baldecito de playa) mientras esperaba mi langosta gratinada en un restaurant elegante.
Esa noche no me acuerdo de haberle dicho que no a nada. Los platos y los tragos seguían desfilando enfrente mío, orquestados por la voz estridente de alguna de las dos rubias. Alrededor de la 1 de la mañana pedimos la cuenta.
El mozo la trajo en una bandejita plateada con 3 mentitas, pero yo tenía la visión tan distorsionada por los excesos y el cansancio que conté como doce mentitas.
Una de las rubias estiró la mano y abrió el papel.
-“UN MILLÓN DE DONGS” dijo, levantando la vista con los ojos como platos.
Gastamos un millón de Dongs. Un millón.
Me tapé la cara con las manos. Todavía no sabía calcular en moneda local, pero un millón de dongs era claramente una carretilla de plata. Mientras yo estaba al borde del colapso buscando con los ojos la salida de emergencia para escabullirme como rata por tirante, las rubias estallaban de la risa. Yo pensé que el alcohol las estaba haciendo reírse de sus desgracias hasta que una sacó su celular y me mostró la conversión: un millón de dongs eran aproximadamente 50 dólares. Habíamos comido como reinas y nos habíamos tomado todo el alcohol del mundo por un poco más de 15 dólares por persona. Por un segundo se me vinieron a la cabeza los pescadores de langostas que había visto al mediodía, con sus pieles curtidas y sus brazos escuálidos. Si yo estaba pagando por una langosta entera una fracción de lo que pagaría en cualquier otro lugar del mundo, esa persona debe estar recibiendo una fracción del sueldo que se merece. Nuevamente el dilema ético martillándome la cabeza.
Dejé los billetes que me correspondían sobre la mesa y me despedí de las rubias, que decidieron seguir con su noche hedonista en otro bar. Volví caminando al hotel con una sonrisa, opacada de a ratos por la luz y el sonido a trabajo incesante que provenía de los talleres de ropa. Cuando algo es sospechosamente barato, siempre hay alguien en algún otro lugar del mundo pagando la diferencia. En Hoi An, las dos caras de esa moneda son visibles al mismo tiempo.
Advertisements Share this: