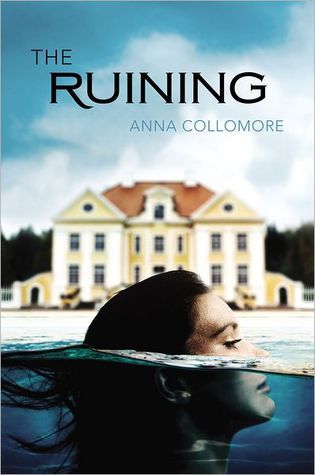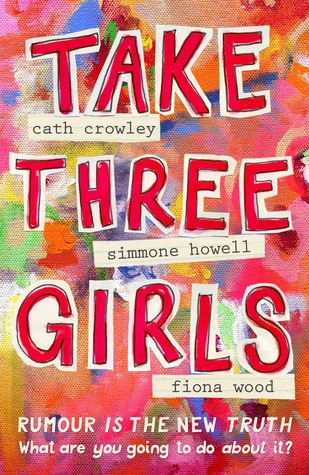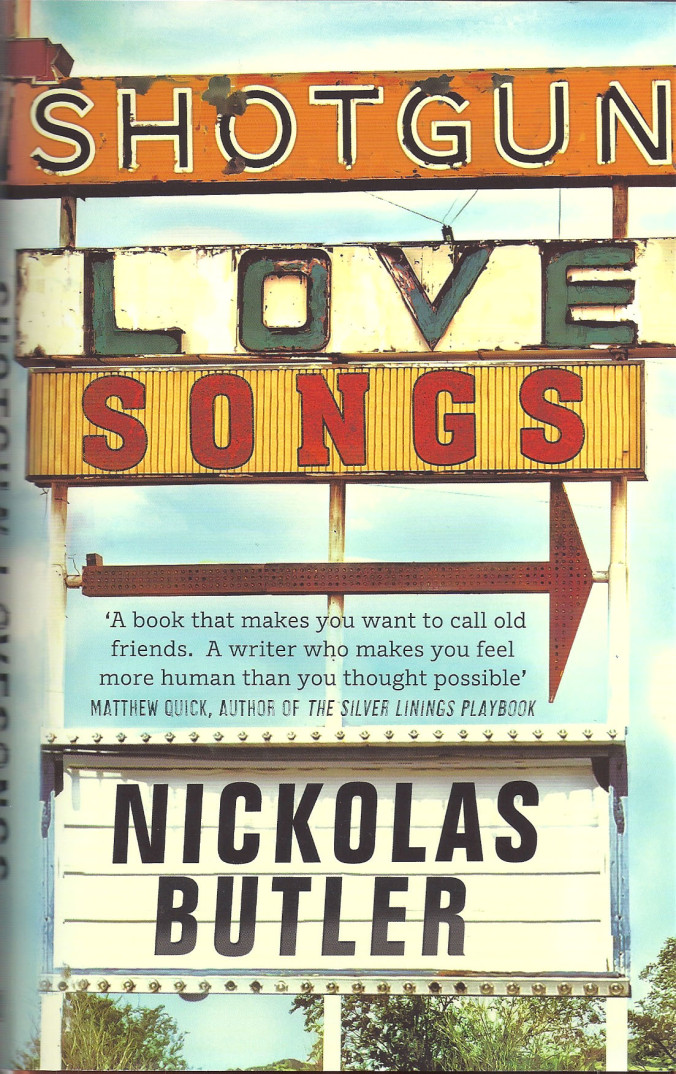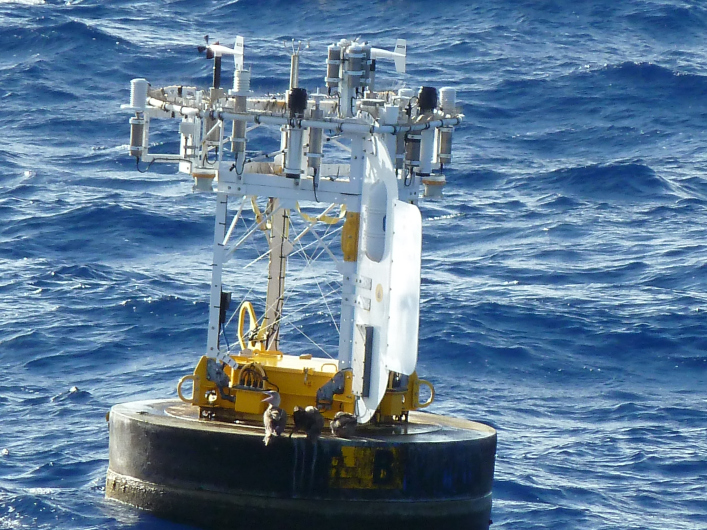6 de diciembre de 1969. Concierto multitudinario de The Rolling Stones en el abandonado autódromo de Altamont-San Francisco ante más de trescientos mil enfervorizados espectadores. Lo que debía ser un paso más hacia la confraternización psicodélica y el amor libre, tras el culmen alcanzado en Woodstock unos meses antes, concluye cruentamente, cuando un chaval de dieciocho años y raza negra, que había subido al escenario blandiendo una pistola, es asesinado por un miembro de los Hell´s Angels –temerariamente a cargo de la seguridad del evento-.
Una inmensa bofetada en la cara del inconformismo, un indicio más de que, llevado al extremo, el camino del exceso no conducía al palacio de la sabiduría –como decía el icónico poeta William Blake-, sino al delirio y a la destrucción –a veces la propia como ocurrió con Jimi Hendrix, Jim Morrison o Janis Joplin-.
Este luctuoso episodio, interesada e injustamente vinculado por la sociedad convencional con los asesinatos cometidos por los andrajosos fanáticos de la corte de Charles Manson el 8 de agosto de 1969, acrecienta el rechazo por el arquetipo de yanqui antisistema, greñudo, itinerante y vividor perfectamente reflejado en la película Easy Rider(1969) –“No les dais miedo vosotros, sino lo que representáis para ellos; y lo que representáis para ellos es la libertad”, proclama el leguleyo Jack Nicholson al melenudo Dennis Hopper-.
Es innegable que, aunque quizás no consiguiera derrocarlo, la contracultura removió osadamente el orden establecido, propiciando muchos de los avances sociales y culturales que vendrían después, y dejó un magnífico legado artístico; pero en el fragor del ocaso de los sesenta permaneció la imagen de un reguero de sangre, turbulencias y conflictos.
Ello provocó una intensa nostalgia por la existencia aparentemente sencilla y placentera de los cincuenta –un idealizado oasis de bienestar que únicamente disfrutaba la nueva clase media blanca suburbana surgida tras la Segunda Guerra Mundial, ajena a la cruda realidad del inframundo negro urbano colmado de pobreza, delincuencia y drogadicción, dibujado por el poeta de la Beat Generation Allen Ginsberg en Howl: “Vi a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo”.
En el umbral de los setenta Jim Jacobs era un treintañero que escribía en la sección de anuncios del Chicago Tribune y echaba de menos sus días felices como greaser en el instituto Taft High School de Chicago, cuando, con el cabello engominado y ataviado con cazadora de cuero con el cuello alzado y jeans arremangados hasta el tobillo, emulaba a Elvis Presley con su guitarra, veneraba el sonido doo wop –estilo vocal nacido de la unión del rhythm & blues y gospel– mientras flirteaba en las movidas fiestas de baile colegiales –las tradicionales hop socks–, y conducía hasta los drive-in de la urbe para visionar a Marlon Brando en The Wild One o James Dean en Rebel Without a Cause –principales referentes con su atuendo e indocilidad de la subcultura greaser, símbolo en los cincuenta de una rebeldía juvenil más estética y conductual que social, propulsada por una nueva e imparable fuerza: el rock and roll–
Jim lamenta, junto a su compañero en un grupo local de teatro Warren Casey, el abandono del alegre doo wop cincuentero –The Skyliners, Dion & The Belmonts…– en pro de la canción protesta y de los ritmos psicodélicos. De esa añoranza surge la idea de crear un espectáculo musical que, engrandecido por esas melodías, relatara las vivencias de un despreocupado grupo de estudiantes en pleno verano de 1959.
Tras un triunfante estreno en el Kingston Mines Theatre de Chicago el 5 de febrero de 1971, la función llega un año después a Broadway, causando tal sensación que los cuatro días presagiados se convierten en ocho años de exitosas representaciones. Desde Richard Gere a Patrick Swayze, pasando por el propio John Travolta, todos tuvieron su bautismo escénico en Grease en los albores de los setenta.
Pero la verdadera apoteosis sucede el 16 de junio de 1978 cuando, pese al escepticismo de Paramount, la brillantina llega a Hollywood para batir todos los records, convirtiéndose en un fenómeno social único, uno de esos milagros artísticos que el tiempo contribuye a divinizar al comprobar que nunca volvieron a repetirse.
El cándido romance entre el greaser Danny Zuko y la preppie –tribu urbana opuesta a los greasers en la influyente clase adolescente surgida en los cincuenta, definida por su mente conservadora, vestimenta pija (con faldas de vuelo hasta la rodilla, chaquetas cárdigan en tonos pastel, flequillos y coletas), y cierta mojigatería– Sandy Olsson, mutó todos los cánones estéticos, musicales y conductuales vigentes, amaneciendo una juventud distinta, ávida por imitar los estilismos y gestos de la pareja protagonista, mientras escuchaba extasiada la banda sonora.
Pero, ¿qué tenía Grease de diferente para originar semejante impacto, asombrando incluso a sus propios artífices?
Bajo la batuta del sagaz dúo de productores –Alan Carr y Robert Stigwood– todos los astros parecieron confluir para que una producción improvisada y caótica se convirtiera en uno de los mejores musicales de la historia, pero nada habría sucedido sin la presencia luminosa de John Travolta –apuesta personal de Stigwood contra el criterio de Paramount–.
Enamorado del personaje Danny Zuko desde que, con diecisiete años, tuviera un papel marginal en la función teatral, Travolta entra en una especie de trance interpretativo –que solo recuperaría para ser Vincent Vega en Pulp Fiction(1994)–, irradiando ese magnetismo especial de los grandes del celuloide, que deja al espectador pegado a la pantalla. “Era como estar en presencia de algo épico. Nunca había percibido un carisma de tal calibre en su punto máximo. Era indescriptible. No vi jamás a otra estrella que desprendiera tanta energía”, recuerda Dinah Manoff, una de las Pink Ladies.
Su enorme química con la rubia cantante australiana de la mirada angelical, Olivia Newton-John –elegida por el singular Carr como Sandy tras quedarse prendado de ella en una cena, y haber barajado incluso a Carrie Fisher-, Jeff Conaway –que da vida a Kenickie, el inolvidable lugarteniente de Danny, tras haber encarnado al personaje principal en Broadway– y el resto del reparto –maravillosa Stockard Channing, pese a sus treinta y tres años, como la colegial Rizzo–, se refleja en la frescura y alegría que rezuma en cada escena, originándose ese mimetismo infrecuente que fusiona realidad y ficción. “Nos llamábamos por el nombre de nuestro personaje. En realidad nunca lo abandonábamos, lo que nos daba licencia para ser tan locos y cachondos como quisiéramos”, rememora Didi Conn –Frenchie–. “Cuando las cámaras dejaban de grabar, la diversión continuaba”.
Pero si la sonrisa de Travolta hechizaba ante las cámaras, detrás de ellas el mago era el estrafalario coproductor, y celebrado anfitrión de obscenas reuniones hollywoodenses, Alan Carr, cuyo espíritu hedonista impregna cada segundo de metraje, impulsando el jolgorio reinante y no dudando en alterar el guion original en pos de su lúdico ideario.
En primer lugar –para consternación de los autores primigenios– traslada la acción de las frías calles de Chicago al cálido litoral californiano. Consciente de que la mutua fascinación entre John y Olivia es la chispa que cautivará al público, prioriza su historia de amor, suavizando hasta un nivel casi infantil cualquier atisbo de violencia o sexo perfilado en la versión teatral. La secuencia inicial con Danny y Sandy acariciados por los alisios, mientras corretean descalzos sobre la húmeda arena al compás de Love Is a Many- Splendored Thing, es todo un aviso de que las luchas tribales o códigos de los matones callejeros habían quedado sobre el escenario de Broadway.
Si Carr es el ideólogo de la espectacularidad, su ejecutor es el primerizo director de treinta años Randal Kleiser –compañero de pupitre de George Lucas en la University of Southern California–. Desde el colorido del entorno, a las coreografías de baile, pasando por la vestimenta y peinados o las secuencias automovilísticas, todo estaba cuidado al detalle para obtener la máxima visualidad, aunque fuera a costa de alternar ráfagas de insolencia con instantes de la más remilgada melosidad.
En ese obsequioso ritual de seducción del espectador la música es la guinda del pastel. Pese a la calidad de las melodías compuestas por Jim Jacobs y Warren Casey –Those Magic Changes, It´s raining on Prom Night…– , Carr decide avivar la llama con cuatro nuevas canciones, destacando la discotequera Grease –compuesta por Barry Gibb e interpretada por Frankie Valli– y especialmente You are the one that I want.
El tema pop, escrito, al igual que la preciosa balada Hopelessly devoted to you entonada por Olivia, por John Farrar, se convirtió en un auténtico bombazo, alcanzando el número uno en el Billboard cuando, en otra genialidad de Carr, fue lanzado como single tres meses antes del estreno, teniendo un evidente efecto en la taquilla: todos querían ver a Travolta y Newton-John cantando juntos el pegadizo estribillo del momento.
Todo un maestro del show business Carr supo generar una aureola de enorme curiosidad alrededor de su preciado proyecto, con resonantes comparecencias televisivas y entusiastas alusiones en su selecto círculo, consiguiendo que por el estudio de grabación pasaran estrellas del calibre de Kirk Douglas, Jane Fonda o el mismísimo George Cukor.
A ello contribuyó, sin duda, el notable incremento de la popularidad de Travolta tras el estreno de Saturday Night Fever –también producida por Robert Stigwood–, el 14 de diciembre de 1977, en pleno rodaje de Grease. Inconsciente todavía de la trascendencia del filme, John rogó a sus compañeros que asistieran al preestreno, y tras él les preguntó ingenuamente su parecer. “Todos alucinamos. Le digimos: ‘¿Estas de broma?´. Fue el comienzo de la explosión a su alrededor”, rememora Didi Conn.
Curioso visionar ahora, con la perspectiva del tiempo, la publicitada aparición, dos semanas antes –el 3 de diciembre de 1977–, de un Carr resuelto y ocurrente junto a su tímido dúo estelar en el emblemático Mike Douglas Show, totalmente ajenos al estrellato que se cernía sobre ellos.
Preñada de constantes guiños a la iconografía de la década evocada –como la crepitante aparición del “Teen Angel” Frankie Avalon deleitándonos con Beauty School Dropout, de la ilustre banda de doo wop que había actuado en Woodstock, Sha Na Na (Jonny Casino & The Gamblers en la película), o del otrora astro televisivo Sid Caesar, como el entrenador Calhoun–, Grease es una alegoría del primer amor de verano, la primera entrañable pandilla o el más tierno desengaño –imborrable la hilarante interacción entre Conaway y Travolta, cuando, en el inesperado reencuentro entre Sandy y Danny tras el estío, este trata desmesurada y cómicamente de preservar su chulería ante sus compinches–; culminando la nostalgia por los cincuenta, iniciada, en cuanto al Séptimo Arte, por American Graffiti (1973).
Al margen del boom crematístico –los derechos cinematográficos costaron 260 mil dólares, el presupuesto del rodaje ascendió a 6 millones y el beneficio bruto global superó los 400 millones de dólares– su lanzamiento supuso alcanzar el cielo: Olivia Newton-John se convirtió en la nueva princesa de América y John Travolta en el más deseado, el artista total con talento para actuar, cantar y bailar.
El 16 de junio de 1978 empezó una fiesta que todavía hoy continúa con cada entretenida emisión, con las cientos de funciones escolares o universitarias incesantemente surgidas, o con cualquier achispado noctámbulo cantando Summer Nights en la penumbra del más insignificante karaoke.
Cuarenta años después, Grease sigue siendo la palabra.
Advertisements Share this: